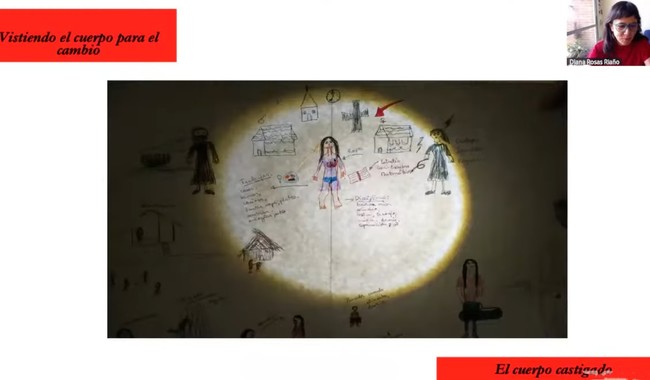Las memorias de las entrevistadas revelan los cambios que curas y monjas introdujeron en la vida social y corporal de estos grupos humanos.
La colonización es un proceso complejo de dominación de un territorio, que involucra invasión, desposesión y sometimiento, acciones que se reflejan en actividades cotidianas como la alimentación, la vestimenta y la vinculación con la naturaleza.
El análisis de esta relación fue el tema de la octava sesión del Seminario Internacional de Cocinas, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), realizada virtualmente el 7 de octubre, bajo la dirección de las investigadoras de dicha instancia, Edith Yesenia Peña Sánchez y Lilia Hernández Albarrán.
Durante la ponencia “Aprendiendo a comer lo del blanco”: el cambio cultural a través de los cuerpos de las mujeres yukuna-matapí y tanikuma-letuama de la Amazonía oriental colombiana, la antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, Diana Rosas Riaño, dijo que sus investigaciones exploran el entendimiento de la corporalidad, a través del relato intergeneracional de cinco mujeres de la región.
En la década de 1930, las misiones capuchinas se instalaron en las inmediaciones del Amazonas para implementar un programa evangelizador y civilizador que asegurara la soberanía colombiana, lo que transformó el estilo de vida de las poblaciones indígenas, explicó la ponente.
Las memorias de las entrevistadas revelan los cambios que curas y monjas introdujeron en la vida social y corporal de estos grupos humanos, mediante el adoctrinamiento de las infancias en los internados, donde adquirieron nuevos hábitos alimenticios, vestimenta e ideas que transfiguraron su cuerpo y creencias.
Añadió que “la cominación religiosa comenzó con la ingesta de alimentos como la carne de cerdo y de res, ajena al entorno de estas mujeres, lo que implicó un cambio cultural”, el cual se reflejó en la manera de entender el mundo y su propia percepción corporal.
La disciplina religiosa controló no solo la alimentación, puntualizó la investigadora, sino los horarios para producir la comida e ingerirla, lo que propició un ordenamiento de la vida de estas mujeres en torno a la devoción católica, en contraste con las tradiciones de su comunidad, centradas en la producción y consumo de alimentos en colectividad.
La ropa, igualmente, comenzó a marcar diferencias sociales y a dar mayor estatus a quienes la utilizaban, lo que generó discriminación entre quienes no la portaban.
En la década de 1980 surgió el interés de reivindicar los derechos indígenas y se abrió campo para la interculturalidad, que permite a las nuevas generaciones de mujeres formarse como lideresas de sus comunidades y maestras de las escuelas, “apertura que no borra las huellas del pasado, sino que negocia la frontera entre lo tradicional y lo extranjero”, sostuvo Rosas Riaño.
La antropóloga Yesenia Peña destacó que “estos relatos dan cuenta del cambio sociopolítico y cultural de la región, a través de la historia de los alimentos, su consumo y producción”; son testimonio de la transición de una sujeción corporal en la que impacta el control externo, como la internalización de ese dominio.
En esta región, la fuerza de la yuca permite a las mujeres interactuar y resolver tensiones en la confrontación de dos sistemas que cohabitan en el cuerpo como territorio, añadió.
En su intervención, la investigadora Lilia Hernández subrayó que la alimentación no se restringe a nutrir el cuerpo, sino que involucra territorio, memoria, historia e identidad, un entramado latente en el análisis de Diana Rosas, en el que la colonización apela a una supuesta modernización con el objetivo de integrar una visión y cultura determinada.
En la última sesión de 2025 se presentarán dos conferencias: Excombatientes, memoria cultural y prácticas culinarias: una revisión documental sobre los estudios sociales de la memoria del conflicto armado en Colombia y Cocinando y tejiendo redes comunitarias, que tendrán lugar el 4 de noviembre.