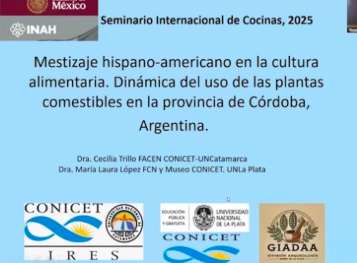En su participación en el Seminario Internacional de Cocinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las expertas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), de Argentina, Cecilia Trillo y María Laura López, abordaron la dinámica de uso de las plantas comestibles en la serranía de la provincia de Córdoba, como ejemplo del mestizaje hispanoamericano en la cultura alimentaria.
En la actividad académica que, desde la Coordinación Nacional de Antropología, impulsan las especialistas Yesenia Peña Sánchez y Lilia Hernández Albarrán, se señaló la importancia de imbricar la etnobotánica, la arqueobotánica y la etnohistoria, para realizar investigaciones que redunden en la reactivación de cadenas productivas en poblaciones que han mantenido este tipo de conocimiento por generaciones.
En la introducción al tema, la antropóloga Yesenia Peña explicó que las prácticas, conocimientos y creencias de las comunidades sobre su entorno, son parte de una cultura alimentaria transmitida generacionalmente, lo que involucra significaciones, negociaciones y visiones del mundo. Este contexto, dijo, puede abordarse desde la historia para comprender la situación social, económica y política de la alimentación.
La historiadora María Laura López explicó que así se crearon los grandes platillos argentinos, como el locro, el cual consumen todas las clases sociales en las fiestas de Independencia y del Trabajador, y cuyos ingredientes: maíz blanco o amarillo, alubias, trigo pelado, cebolla, carne de ternera y de cerdo, chorizo criollo, aceite de oliva, condimentos y calabaza o zapallo, son prueba clara del mestizaje.
Indicó que, en sitios como Quebrada del Real y Cruz Chiquita, se han obtenido fitolitos de maíz, además de granos de almidón compuesto de estos y de quenopodios (un género de la familia Amaranthaeceae, que incluye especies como la quinoa), que datan de 1,000 a.C., asociados a artefactos de molienda y entierros humanos.
No obstante, dijo, desde alrededor de 2,000 a.C., se tenía acceso al maíz en el centro de Argentina, a lo que se sumaba el consumo de plantas silvestres de crecimiento espontáneo por cazadores-recolectores, y el conocimiento de técnicas adecuadas para el procesamiento de quenopodios.
Al respecto, la bióloga Cecilia Trillo, de la Universidad Nacional de Catamarca, señaló que el estudio, que ambas presiden, permitió determinar la continuidad histórica de un “núcleo de 40 frutos”, con visibilidad arqueológica, documental y entre poblaciones actuales.
Para el caso de los cultivados se tiene la batata (Ipomea batata), zapallo (Curcubita máxima), poroto (Phaseolus vulgaris), maíz (Zea mays), papa (Solanum tuberosum) y trigo (Triticum fitolitus). En tanto, de los silvestres se halla el molle (Lithraea molloides), chañar (Geoffroea decorticans), algarrobos (Neltuma spp), piquillín (Condalia spp), mistol (Sarcomphalus mistol) y ají (Capsicum chacoensis), entre otros.
“Encontramos un conjunto de especies resistentes a todos los cambios dados en lo que hoy es la provincia de Córdoba: procesos migratorios, como la venida de españoles e italianos; de frontera agrícola (aquellas áreas susceptibles de incorporarse a esta producción mediante diversos métodos y con distintos plazos y costos) y pecuario, con la introducción de ganados diversos.
“Asimismo, a pesar de la urbanización y de que los jóvenes abandonaron el monte para mudarse a la ciudad, hay plantas que son clave del proceso de mestizaje, la cuales se encuentran en jardines y huertos, y su manejo aporta bienestar, continuando con la elaboración de productos alimenticios como arropes (almíbar tradicional) o dulces”, abundó Cecilia Trillo.
María Laura López ejemplificó que, en la localidad de Chuña, de la provincia de Córdoba, que se identificaba como “arropera” al trabajar la fruta de sus propios huertos, actualmente acude a la compra externa, lo que perjudica su economía y potencia la erosión de conocimiento botánico-tradicional.
Para finalizar, Yesenia Peña, indicó que estudios interdisciplinarios como este, permiten observar que la agricultura, ganadería y pastoreo fueron actividades cruciales en las que se retomaron recursos originarios, introduciéndolos a los traídos por los españoles, que además innovaron estas actividades con otras tecnologías.
La próxima sesión del seminario se realizará el 7 de octubre de 2025, con el tema “Aprendiendo a comer lo del blanco: el cambio cultural a través de los cuerpos de las mujeres yukuna-matapí de la Amazonia oriental colombiana”, a cargo de la especialista Diana Rosas Riaño, de la Universidad Nacional de Colombia.